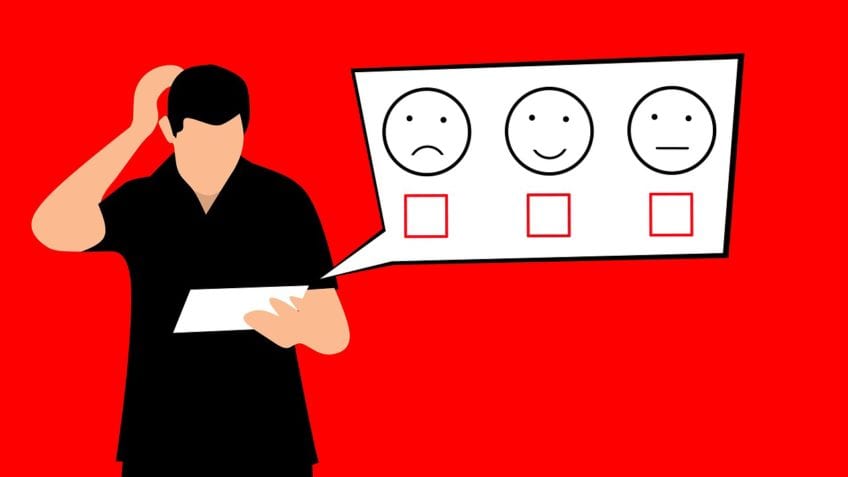Falacia que consiste en una pretensión de validez apoyándose en la incapacidad de respuesta que exhibe la contraparte. Conocida como en lógica como argumento ad ignorantiam (apelación a la ignorancia o a la falta de pruebas), se estima la verdad de lo afirmado en la medida en que no se encuentran argumentos o pruebas que lo refuten, con lo que se elude la carga de la demostración en sí misma. Resulta un argumento erróneo en tanto que no se trata de si se pueden o no aportar razones para invalidarlo, sino de probar lo afirmado desde la misma fuerza de la argumentación lógica.
Por cierto que en algunas ocasiones resulta del todo imposible refutar una afirmación dada, pero esto no quiere decir en absoluto que dicha afirmación quede probada debido a esto; a lo sumo, lo más que se puede decir es que la cuestión no ha quedado del todo decidida. Es lo que suele suceder con algunos argumentos religiosos, con las ideas acerca de la existencia de ovnis, los fenómenos parapsicológicos o las historias sobre fantasmas y criaturas desconocidas. Los razonamientos falaces de este tipo pueden funcionar en ambas direcciones: “Hasta ahora no se ha podido demostrar de manera fehaciente la existencia de los extraterrestres, lo cual constituye una prueba de que no existen en absoluto”; o bien, “Dado que no ha sido posible probar que Dios no existe, debemos tomarlo como un indicio claro de su existencia”. En últimas, lo que queda patente en estos casos es una incapacidad de aportar mayores argumentos sólidos en favor de lo afirmado.
Este tipo de falacias constituyen uno de los casos más claros de elusión de la carga de la prueba, dado que pretenden trasladar a la contraparte que responde la responsabilidad de aportar los argumentos que invaliden aquello que se ha afirmado. Aparecen con virulencia cuando en determinados sectores de población se producen casos de alarma social en relación a situaciones relacionadas con actividades delictivas o subversivas que les afectan. La histeria colectiva se esparce como una epidemia y entonces se invierte la carga de la prueba para dictar condenas fáciles sobre la base de simples sospechas. Pareciera que el afán de castigar a los culpables hiciera admisible, e incluso irrelevante, que entre estos se colaran unos cuantos inocentes. Es el mismo argumento que justifica encarcelar a alguien por simple porte de narcóticos, bajo el argumento a priori de que la sustancia va a causar daño a terceros, aunque esto no sea plenamente probado. Se trata de un mecanismo mental que ha caracterizado históricamente las llamadas cazas de brujas: si no se pueden aportar pruebas que demuestren que no eres brujo (o comunista, subversivo, terrorista, etc.), se debe concluir entonces que efectivamente lo eres. La llamada presunción de culpabilidad
Por supuesto, en el buen uso de la ley este tipo de razonamientos se encuentran vedados, y se exige cabalmente que la parte acusadora aporte exhaustivamente las pruebas que soporten su acusación más allá de toda duda razonable, puesto que si la duda permanece, así sea mínimamente, no resulta entonces jurídicamente posible invalidar la presunción de inocencia sobre la parte que resulta acusada. Pero entonces se puede aducir que la misma presunción de inocencia constituye en sí misma una falacia de apelación a la ignorancia: “La parte acusada es declarada inocente porque no ha sido posible aportar pruebas inobjetables de su culpabilidad”.
La respuesta a este aparente dilema consiste en que la presunción de inocencia constituye, a nivel jurídico, una regla prudencial que pretender evitar el castigo de los inocentes, considerando a cualquier acusado inocente en tanto no pueda probarse lo contrario, incluso si se corre el riesgo de no poder condenar a alguien que sí es culpable debido a que no pueda probarse su culpabilidad. Así, cuando un jurado decide la inocencia de un acusado, lo que en realidad está haciendo es afirmar que las pruebas dadas (o la ausencia de las mismas) no permiten establecer de manera fehaciente la validez de la acusación, y que solo son pasibles de culpabilidad las acusaciones plenamente probadas. Las personas no están obligadas a probar su inocencia, debido a que en muchas ocasiones esto resulta en sí mismo imposible.
Por otra parte, cuando un funcionario público, como por ejemplo un magistrado, resulta investigado por un posible caso de corrupción, la sociedad suele exigir que él mismo dimita o renuncie a su cargo para permitir el libre avance de la investigación. En estos casos, no se trata necesariamente de una exigencia por presunción de culpabilidad, sino de que dicha persona aparece inhabilitada para ocupar un cargo de confianza pública, en la medida en que resulta involucrada en un proceso investigativo que arroja un manto de duda sobre su honestidad, así sea inocente. En estos casos sucede como sucedía en la Antigua Roma con la esposa del César, que no solo debía ser honesta, sino que se consideraba una exigencia el que también debía aparecer como tal ante los romanos.