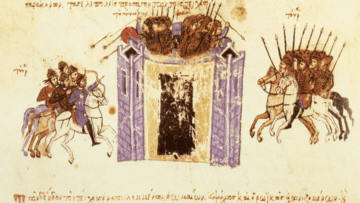Los cuatro evangelios canónicos constituyen, para los cristianos, la prueba palpable de la vida y los hechos de Jesús en la tierra, lo que los primeros padres de la iglesia llamaron su economía. Esta se centra, principalmente, en los tres años que duró su prédica y su vida pública. Los cuatro evangelios presentan versiones diferentes y complementarias de estos hechos, de los cuales se constituye un precedente importante la labor de Juan el Bautista como anunciador del mesías esperado entre los judíos. Juan era primo de Jesús, y el evangelio de Lucas narra también su nacimiento cuasi milagroso y anunciado igualmente por el ángel Gabriel a su padre Zacarías, a la sazón sacerdote del templo de Jerusalén.
Luego, al crecer, Juan se retiró para vivir una vida ascética en el desierto y cuando rondaba los treinta años comenzó predicar y a bautizar para el arrepentimiento de los pecados: “Voz que clama en el desierto: aparejad los caminos y enderezad las sendas. Yo en verdad os bautizo con agua, pero después de mí viene uno, del cual no soy digno ni siquiera de arrodillarme para atar la correa de su calzado, que os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego”. Luego, cuando Jesús acudió al Jordán a bautizarse con los demás, Juan quiso oponérsele: “Yo soy quien necesita bautizo de ti, ¿y tú vienes a mí?”. Pero Jesús le respondió: “Deja que sea, porque así conviene para el cumplimiento de toda justicia”, y se bautizó. Cuando salió del Jordán, dicen los evangelios que los cielos se abrieron y que el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma, mientras una voz se escuchaba desde arriba: “Este es Mi Hijo Amado, en quien tengo complacencia”. Juan entonces dio testimonio de su fe: “Yo lo he visto, y declaro que este es el Elegido de Dios”.
Luego de su bautismo, Jesús se dirigió también al desierto, donde ayunó durante cuarenta días, después de lo cual tuvo hambre. Entonces se le apareció el tentador, Satanás, para poner a prueba su fe. Pero al no poder tentarlo, le dejó, y Jesús retornó entonces a Galilea, donde empezó su anunciación del Evangelio y las resurrecciones y curaciones milagrosas de los enfermos, los leprosos, los lisiados y los endemoniados. Es en ese momento donde eligió doce discípulos, los apóstoles, que le siguieron incondicionalmente, pues reconocieron en él al Cristo, el Mesías ungido que había sido anunciado por los profetas y por la Escritura al pueblo de Israel desde el inicio de su fe, y aun antes, a Eva durante la caída, como esperanza de salvación para toda la humanidad.
Valga decir aquí que las curaciones milagrosas de Jesús constituyen una señal, no solo de su dignidad como Elegido de Dios, sino también de los tiempos y las gentes entre las que él predicara: el ascenso del poder de Roma sobre todo el “orbe”, es decir, sobre todo el mundo conocido alrededor de la cuenca mediterránea, había alcanzado su cénit con Augusto, emperador al momento de nacimiento de Jesús, para experimentar a partir de allí un inexorable declive como garante de la seguridad material (y espiritual) de los muchos pueblos bajo su imperio. Jesús viene a esta sociedad enferma y allí empieza a sanar a los leprosos (impuros ante la ley judaica), los sordos, mudos y ciegos (símbolo claro de aquellos que están cerrados en su ignorancia), a los paralíticos y los endemoniados (quienes deben cargar solos con su pecado
Pero también, en su aspecto doctrinal, el mensaje de Jesús es contundente y revolucionario en relación al estatus de cosas para su tiempo. En los capítulos 5 al 7 del evangelio de Mateo se halla el conocido Sermón del Monte, uno de los pasajes nucleares de los evangelios, donde Jesús expone, con claridad y sencilla belleza, la profundidad de su mensaje y de la buena nueva de la que es portador y señal, como recuerdo y complementación de la Ley que ya había sido dada previamente a Moisés. Allí también hace unas declaraciones fuertes y polémicas (“… si tu ojo te es ocasión de pecado, mejor es que te lo saques y lo eches lejos…”; “… si alguien te golpea en la mejilla, ofrécele la otra, y si te pone un pleito por tu camisa, ofrécele también tu manto…”), que obligan a aquel que lo lee a luchar con las primeras impresiones superfluas que dichas palabras pueden causar, para buscar una riqueza de significados mucho más profunda y acorde con el conjunto total de las enseñanzas de Jesús, expuestas a lo largo de todos los evangelios. También es aquí donde Jesús enseña la manera correcta de orar y entrega a sus oyentes el Padrenuestro, una de las oraciones más bellas y profundas de toda la religiosidad, quizá la señal más reconocida y vinculante de todo el mundo cristiano.