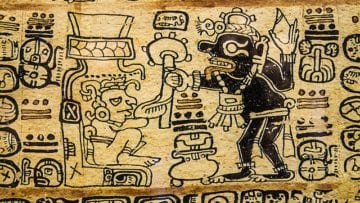Una vez unificada y organizada hacia adentro, con una estructura social sólida y bien definida, la ciudad pudo cuidar de su defensa frente a los pueblos circunvecinos, pues habitaban alrededor toda una serie de tribus, latinos, oscos, umbros, sabinos, y más al norte etruscos y galos, que podían resultar hostiles, o que al menos tenían similares ambiciones expansionistas y hegemónicas sobre la región.
Así, en el periodo siguiente a la expulsión de la monarquía (a partir del 509 a.C.), Roma se vio envuelta en una serie de conflictos con sus vecinos de la zona del Lacio, conflictos en los que resultó victoriosa casi siempre, y cuyo resultado muchas veces significaba, no la destrucción o esclavización de la población vencida, sino el traslado hacia el interior de la misma Roma, con su consecuente asimilación dentro de la población autóctona. Esto le reportaba a la ciudad dos beneficios: se ganaba así la fidelidad de los vencidos, al no tratarlos de la manera acostumbrada según la ley de la guerra, y además se fortalecía y crecía con diversidad e inyección de nuevas fuerzas. Por supuesto, también debía resolverse el problema de la ubicación concreta de estos pueblos y el asegurarse el suministro de recursos para la población creciente, pero pareciera que, en sus inicios, la cuestión de tierras y abastecimiento para Roma no fuera de particular dificultad.
De esta manera, poco a poco Roma fue colonizando inicialmente las siete míticas colinas que rodeaban el lugar inicial de la fundación, para pasar luego a ejercer su hegemonía y liderazgo sobre los demás pueblos de las zonas circundantes, hasta tener que enfrentarse con otros poderes imperantes dentro de la península itálica, como los etruscos más al norte y los griegos del sur de la península (la llamada Magna Grecia).
Fue por esta época que, enfrentados con etruscos y umbros en el norte, debieron padecer la invasión de tribus galas dentro de la península (los galos, como su nombre lo indica, provenían de la actual Francia) que, aprovechándose del estado de desorden interno, lograron llegar hasta la ciudad misma y saquearla. Fue en el consiguiente incendio que se perdieron todos los registros escritos hasta el momento para la ciudad, lo que marcó un punto de quiebre en lo que respecta a la construcción de su memoria histórica, que abarcaba para la fecha casi cuatro siglos de consolidación y expansión. Esto sucedía en el año 390 a.C., y dejaría una profunda huella en el inconsciente colectivo del pueblo romano, que tardaría casi otros cuatro siglos en reivindicarse, cuando Julio César condujo sus poderosos ejércitos hacia el territorio galo para terminar anexionándolo al creciente imperio.
Pero, volviendo a la época que nos atañe, la salvación de la ciudad llegó en la persona del dictador Marco Furio Camilo, quien terminó por vencer y expulsar a los galos, y, para evitar en el futuro la repetición de situaciones similares, se preocupó por organizar un ejército profesional que guardara la defensa de la ciudad. Tan importantes y duraderas fueron sus reformas, que la ciudad de Roma no volvería a ser invadida durante los ocho siglos siguientes, hasta los últimos días del Imperio Romano de Occidente.
La última amenaza para Roma dentro de la península surgió en el año 281 a.C., cuando las ciudades griegas de la Magna Grecia, en especial Tarento, temerosas del poder creciente de Roma, en medio de la guerra llamaron al rey Pirro de Epiro, en los Balcanes, para que peleara por ellas. Pirro venció, pero su ejército quedó tan maltrecho que debió retirarse hacia la isla de Sicilia, lo que llegó a conocerse como “victoria pírrica”. Cuenta la tradición que, luego de una de estas batallas, el rey Pirro exclamó: “Otra victoria como esta, ¡y estaré perdido!”.
Sin embargo, los romanos terminaron por vencer al rey y lo expulsaron del territorio, con lo que lograron extender su hegemonía completa sobre toda la Magna Grecia, unificando con esto la península itálica bajo su poder. Ahora, dueña de Italia, Roma podía asomarse al mar Mediterráneo con ansias de proseguir su expansión. Pero debía confrontarse inevitablemente con la gran potencia marítima del Mediterráneo occidental para ese momento, la poderosa ciudad de Cartago, en lo que es actualmente Túnez en África, que ya tenía posesiones en todo el noroeste de África y en España, así como en las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia.
Así, en el año 264 a.C. estalla la Primera Guerra Púnica (de phunicii, fenicios, el nombre que los romanos daban a los cartagineses) entre Roma y Cartago, por disputas territoriales en Sicilia. Ganó Roma, luego de 23 años de dura guerra, lo que a la larga significó para Cartago la pérdida de todas sus posesiones de las islas (Córcega, Cerdeña y Sicilia) y un trato humillante. Pero esto no sanó las diferencias entre ambas potencias, por lo que veintidós años después de finalizada esta primera guerra, en el año 219 a.C., Aníbal de Cartago llamó a coalición a todos cuantos quisieran unírsele contra Roma, y cruzó los Pirineos y los Alpes en clima invernal, para caer sobre Roma por el norte, dando así inicio a la Segunda Guerra Púnica, quizá la guerra de mayor magnitud e importancia del mundo antiguo en la zona mediterránea, un poco similar en significación a las Guerras Mundiales de nuestro época contemporánea.
Aníbal demostró ser un general brillante, y un temible enemigo para Roma, a quien estuvo a punto de destruir, tras quince años de derrotarlos y asolar el territorio de la península itálica, pero sin lograr un resultado definitivo. En el año 203 a.C., trasladado el teatro de operaciones de la guerra a África, Aníbal fue llamado por el senado cartaginés para explorar las posibilidades de armisticio con Roma. Las negociaciones fracasaron, y en 202 a.C., cartagineses y romanos se enfrentaron en lo que sería la última batalla de la guerra, la batalla de Zama, donde el general romano Publio Cornelio Escipión derrotó contundentemente a Aníbal, ganándose con esto el apodo de El Africano, e impuso a Cartago unas humillantes condiciones de paz.
Cartago logró sobrevivir aún otros cincuenta años, pero en el año 149 a.C., y a instancias de viejos senadores romanos que habían padecido la guerra con Aníbal, Roma declaró nuevamente la guerra contra un adversario claramente inferior. La guerra se convirtió finalmente en un asedio a la ciudad y, luego de tres años, Cartago cayó y fue incendiada y destruida, sus habitantes esclavizados o muertos, y el terreno de la ciudad fue arado y luego sembrado de sal (desde esas épocas quedó en nuestro imaginario la asociación fatídica con la sal, la idea de “estar salado”). Roma se erguía ahora como gran señora del Mediterráneo occidental, al que ya consideraba una especie de “lago romano”, y podía continuar su campaña expansiva, sin ningún oponente verdaderamente digno de cuidado, con miras a convertirse en el mayor imperio mediterráneo de la Antigüedad.